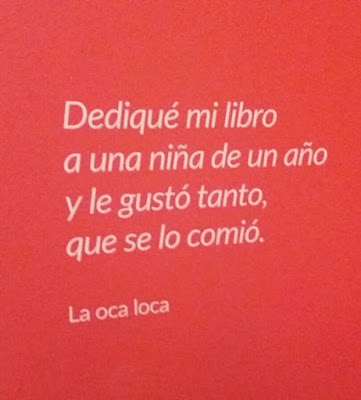Los
vecinos del edificio de enfrente tenían un molinillo de viento. Un molinillo
amarillo. Estoy convencida de que, con tal de tenerlo, organizaron el resto de
su vida. Y eso incluía comprar una casa con dos balcones exteriores, para
colocarlo en el de la derecha, el primero que se ve según subes la calle. Así
se convirtieron en la pareja que vive enfrente.
No se les puede negar que,
respecto al molinillo, tomaron todas la precauciones. Lo abrazaron a uno de los
barrotes forjados de la barandilla con hasta ¡cuatro bridas!, jalonadas a lo
largo del largo tallo verde. La espléndida corola de la margarita amarilla comenzó
a girar delirantemente apenas la rozó un dedo de aire. Ellos lo celebraron como
quien inaugura una de esas ferias universales que ya no se hacen.
A partir de
ese día, mi rutina, en cuanto abría la ventana, pasaba por dirigir mi primera
mirada, y un saludo, al molinillo. Enrolado en una vuelta sin fin, que lo
convertía en un borrón indistinguible. En un airoso fuego fatuo. Hasta que una
mañana fui a decirle hola y ya no estaba. Menudo vacío. Sus propietarios
constataban, consternados, que un arrechucho de viento del noroeste se lo había
llevado en volandas allende los cielos. No lo había desgajado, no lo había
partido. Sino que la aureola se había elevado limpiamente, como un helicóptero
al despegar, línea recta hacia arriba, rumbo incierto.
No tardaron ni dos horas
en reponerlo. Nunca, ni en campo ni en invernadero, se vio crecer con tanta
rapidez como en aquel balcón una nueva margarita. Previsores y escarmentados,
unieron las dos piezas mediante un vendaje de cinta adhesiva. Y, con este
apaño, el molinillo, aquel guiño de sol, siguió venteando su donaire al final
de nuestra calle.
En lo sucesivo, adopté la costumbre de consultar
obsesivamente el parte meteorológico con un difuso temor; pitonisa de
borrascas, que escudriña en las isobaras de la mano y los posos de los
anticiclones una inminente desgracia. No se hizo esperar.
Me la anunció un
pétalo amarillo marchitándose sobre el suelo de mi terraza, tras haber salido
arrebatado de su eje circular por el zarandeo del ventarrón del noroeste. Horas
después, cuando ya el cielo se había calmado, se pudo efectuar recuento de
supervivientes: sólo dos pétalos, lacios, inmóviles, desarbolados. Un dúo triste
y lamentable, que ella se apresuró a retirar de la baranda exudando, yo lo olí,
un aire de derrota.
Avizoré expectante la infatigable, la consabida
sustitución, que, claro que sí, tenía que llegar. En las siguientes jornadas,
espiaba por las rendijas de las persianas venecianas al pasar, al desgaire, al
través de los visillos, o cuando izaba el estor, con el anhelo puesto a punto
de sorprender un destello rodante, un frenesí amarillo. Pero fue en balde.
El
balcón -despojado, deshojado- se convirtió en uno más de entre los muchos de la
calle. Dejé de diferenciarlo. Ya no habría sabido asegurar dónde vivía la
pareja de enfrente. Hasta que una tarde la vi a ella, que había salido a leer a
la luz de los últimos rayos. El libro, de Ana María Matute, se titulaba
"Paraíso inhabitado". Acaso, en eso se había transformado aquella
casa: edén inhabitable para un Adán y una Eva agobiados por un exceso de ropaje
en el agosto de Madrid.
Y entonces alguien gritó abajo. Era él, que remontaba
la acera, y decía: "Para que la tercera sea la vencida, a veces, hay que
cambiar de color. Probemos con el rojo". Y de una bolsa de plástico que
traía bajo el brazo, sacó un nimbo carmesí que agitó triunfalmente. Ella
sonrió. Tal vez se proponían que aquella amapola adormeciera a los vendavales
con su pipa de opio.
Ya los dos arriba, coronaron solemnes el tallo
descabezado, y dos segundos después, apenas lo rozó un dedo de aire, el
molinillo comenzó a girar delirantemente. Le eché una última mirada antes de
cerrar la contraventana, y, por primera vez en semanas, me fui a dormir con esperanza. La dirección
del viento había cambiado.